- Hilda, Mireya… María (y otros _____ teldesianos)
- Primera edición: 1 de septiembre de 2025
- ISBN: 979-13-87704-71-1 / Depósito legal: M 18751-2025
- Mercurio Editorial / Biblioteca de textos sadalónicos n.º 6
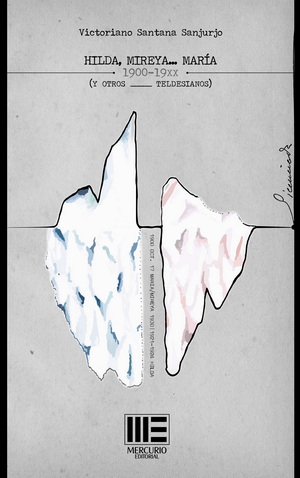
AGRADECIMIENTOS
Por la valiosísima ayuda prestada en Hilda, Mireya… María, muchas gracias a María del Carmen Iglesias López y María del Carmen Martín Marichal, ambas de la Biblioteca Central de la ULPGC; a Manuel García López y Carmen Domínguez Fernández, del Archivo de la Universidad de Granada; a Ana Rocasolano Díez, del Archivo Universidad Complutense de Madrid; a Daniel Gozalbo Gimeno, del Archivo General de la Administración; a Fernando T. Romero Romero, cronista oficial de Agüimes; a Juan Antonio Martínez de la Fe; a Fran Garcerá, editor de la obra de Hilda Zudán; a Nuria Santana Sanjurjo y Juan Miguel Ramírez Benítez; a quienes, desde el anonimato reclamado, me han sido de muchísima utilidad para este trabajo; por el camino compartido acompañándonos y, de paso, acompañando a nuestra protagonista a través del tiempo, a Patricia Franz Santana; y a Jorge A. Liria, por supuesto, como siempre.
TABLA DE CONTENIDOS
I. Hilda, Mireya… María, algo es todo cuando nada hay
—Tramo I: 1900-1920. María…
—Tramo II: 1921-1924. Hilda…
—Tramo III: 1925-1930. Mireya…
—Tramo IV. María…
II. Y otros _____ teldesianos
—II.1. Tres poetas teldenses
——Saulo Torón Navarro
——Montiano Placeres Torón
——Fernando González Rodríguez
———«Laureles de la plaza de San Juan…».
—II.2. De Soltadas…
——Para una historia teldense de la literatura canaria [I.12]
——Perenne San Gregorio [I.20]
——Librorum prima civitas et sedes [II.12]
——35 años de un instante: C. P. León y Castillo, 1987-2022 [III.24]
—II.3. Barataria teldesiana
——Cuadernos de la Ínsula Barataria
———Smarchi Chachi
———Librería-Papelería La Papelina
———Copla española
——Telde… palabras en el tiempo
———«En Gando arribó la puerta…».
EXTRACTOS
[1]
Durante mis cuatro años de permanencia en el instituto José Arencibia Gil de Telde como estudiante de BUP y COU (septiembre de 1987-junio de 1991), alcancé a conocer la existencia de una Escuela Lírica de Telde compuesta por siete nombres propios: Julián (1875-1947) y Saulo Torón Navarro (1885-1974), Montiano Placeres Torón (1885-1938), Fernando González Rodríguez (1901-1972), Luis Báez Mayor (1907-1941), Patricio Pérez Moreno (1912-1986) y una enigmática mujer que se integró en el grupo masculino [la integraron] a través de un seudónimo —Hilda Zudán (1900-19xx)—, de la cual no lograba hacerme una idea de su importancia porque no di con escritos suyos que me permitieran conocerla. A lo largo de mi licenciatura en Filología Hispánica (en la ULPGC, años 1991-1996), leída la producción de los listados y hecho el propósito de acercarme más y mejor a algunos (principalmente a Saulo, a Fernando y a esa incógnita femenina sin libros adonde acudir, salvo uno divulgativo de un valor relativo y un puñado de piezas dispersas en prensa), comencé a detectar que ese edificio denominativo que los vinculaba y, de algún modo, los caracterizaba tenía demasiadas fisuras. Las —para mí— profundas diferencias entre la escritura de dos grandes como los mentados Saulo y Fernando y el resto se empeñaban en consolidar en mi entendimiento una conclusión: que el conocimiento mutuo y los encuentros de los señalados en eventos obedecieron más a razones de vecindad, oriundez y apoyo gremial (estimulado por las circunstancias geográficas)[1] que a convicciones de naturaleza estética, literaria o incluso cultural. Digo “cultural” porque amplio es el alcance de la palabra. No descarto la parcela concerniente a los afectos y, por qué no, la correspondiente a la amistad, como lo demostraría, por ejemplo, la cantidad de poemas que se dedicaron;[2] pero de ahí a plantear que estaban alineados[3] me parece un exceso.[4]
Hablo de fisuras, de resquebrajamiento de ese concepto asentado durante muchos años que se denomina “Escuela Lírica de Telde”, mas no de ruptura. Dejémoslo en un no tener una visión completamente definida, en un dudar más de lo normal, en un sospechar más de lo conveniente. No es momento de ahondar en este asunto. Confío en que más pronto que tarde haya ocasión para ello.
Lo que sí es oportuno ahora —al hilo de esta agrupación que cuestiono— es posicionar a la autora que nos ocupa; situarla en el marco de la historia literaria donde creo que debe estar y que, de entrada, al menos para quien suscribe estas palabras, no es el que determina el grupo de poetas de Telde con los que se la ha vinculado tradicionalmente.
Esto, por un lado; por otro, observar de un modo más nítido, a través de la disposición cronológica de su producción poética, cómo su recorrido fue breve (1921-1924) y de corta resonancia: más del 90% de sus piezas vieron la luz en un periódico de limitada difusión y evidente componente ideológico: El Defensor de Canarias, diario católico de información. No publicó nunca un libro de literatura creativa (poemas, relatos…), solo una obra divulgativa acerca de la novela picaresca, cuando tenía 25 años, para la que escogió la peor cubierta posible si lo que pretendía era darse a conocer gracias a su inteligencia y formación académica: una foto suya. No tuvo una vida pública activa; y si la tuvo, la prensa se desentendió mucho de ella. Navegó entre un seudónimo (Hilda Zudán) y una suerte de inexplicado nombre alternativo (Mireya); y nadie o casi nadie, a lo largo de un siglo, pareció prestar atención a su nombre verdadero, María del Jesús, tampoco a un buen número de circunstancias personales (educativas, familiares, morales, psicológicas, afectivas…) que, quizás, pudieron justificar el que escribiera como lo hiciera, tanto en cantidad como en calidad.
Este es un viaje a través del tiempo que surgió pensando en una escritora y que, hacia el final, sucumbió a la fuerza emergente de una mujer envuelta durante muchísimos años en un plúmbeo silencio y, a la vez, una extraña nombradía. Es un periplo extenso, bastante más de lo previsto, pero cuando nada hay, y nada ha habido, algo lo es todo; y todos los algos hallados en estos años han venido a confluir en estas páginas que dedico a Hilda, a Mireya y, sobre todo, a María.
[2]
Posiblemente, Hilda Zudán murió en 1924, sepultada entre las voces aguas, alma, amor, azul, calles, campos, cielo, corazón, días, dolor, dulce, espíritu, hogar, hora, luz, mar, niño, noche, ojos, pasado, pueblo, siempre, silencio, sol, soledad, sombra, sueño, tarde, tiempo, tierra, triste, vida, voz… omnipresentes, permanentes, clavadas como estandartes de una escritura [1] que exalta de un modo constante la muerte y los entornos físicos y anímicos de naturaleza lúgubre; [2] que se sujeta a un fervor religioso que roza en no pocas ocasiones el fanatismo; [3] que lanza guiños al hogar y la maternidad que no pueden dejarnos indiferentes, a tenor de la existencia tan “en segundo plano” que me parece que ha tenido, y que empujan a sospechar que son como botellas arrojadas al mar por una náufraga; [4] que, en según qué piezas, muestra una vocación académica, divulgativa, que no deja de ser eso, mera voluntad, simple deseo, aceptable pretensión que no transmite brillantez alguna en sus resultados; [5] que acude, en sus alabanzas, a una suerte de ostentación expresiva tal que a menudo pone en riesgo la sinceridad de sus palabras o, cuanto menos, el propósito gratificante que encierra su mensaje (como, a mi juicio, ocurre en su texto de homenaje a Tomás Morales) y que, en sus enfados, traslada una divertida virulencia que me hace recordar a Paquita la del Barrio cantando su célebre “Rata de dos patas” (como en “El disociador”). En cualquier caso, de Hilda Zudán… No de Mireya ni de María, que también, pero no es lo que toca ahora, sino de Hilda, de ella hablo, de quien pudiera ser o haber sido como escritora, no se volvió a saber nada más. Su patrimonio literario lo constituye en este momento (agosto de 2025), gracias a Fran Garcerá, ochenta y dos escritos compuestos entre 1921 y 1924; más del 90% vieron la luz en un periódico católico de relativa importancia. Eso es todo. Como si fuera un islote literario, Hilda nació y murió en esas ochenta y dos piezas señaladas que nunca proclamaron que su autora se llamara en la vida real Mireya o María del Jesús. «¿Y si Hilda es una persona y María del Jesús/Mireya otra?», he llegado a preguntarme, estirando la incertidumbre de un misterio que se retuerce conforme nos adentramos en él y se constata que, tras el breve periplo publicador, que transcurrió con más pena que gloria, nadie se preocupó por saber de la escritora hasta finales de los sesenta, cuando, muy de tanto en tanto, aparecía adosada en listados de autores cuyas trayectorias poéticas sí estaban contrastadas: tenían publicaciones, había testimonios claros de su participación en diferentes iniciativas, etc. Supongo que, como sucede en la tradición de los “amores de oídas”, a base de irla incluyendo en repertorios onomásticos de poetas, surgió el convencimiento colectivo de su relevancia, aunque su obra no estuviera disponible y no fuera posible valorar sus virtudes líricas. Lo que sigue hasta alcanzar el actual reconocimiento, una vez proclamada su condición de “escritora de Telde” desde la década de los noventa, se sintetiza en tres instantes que para mí son significativos: en marzo de 1994, porque sí, un colegio de Jinámar recibió la denominación de “Hilda Zudán”; en 1999, Antonio M.ª González Padrón ofreció en un libro el único material localizado hasta entonces de nuestra protagonista y favoreció con ello su conocimiento —por fin había algo negro sobre blanco que permitía emitir un juicio relacionado con su calidad poética—; y mi admirada Ángeles Mateo del Pino trató en 2001 de iluminarnos acerca de quien nos convoca abordando su producción en su indispensable A través del espejo. La crónica literaria en Hilda Zudán.
Repito: posiblemente, Hilda Zudán murió en 1924; y Mireya Suárez, en 1930.[5] Quizás.[6] Pero pudo seguir adelante María del Jesús Suárez López. Pudo.
[3]
En el expediente granadino de María del Jesús Suárez López se lee que el 17 de abril de 1925 «trasladó a Madrid», así, sin más. ¿Quién? ¿Qué? ¿El expediente se trasladó? ¿María fue la que se trasladó? Más abajo, en la misma hoja, se indica lo que se señala en esta entrada cronológica: que el 17 de diciembre de 1941 «abonó los derechos del Grado de Licenciado». En su certificación académica granadina, consta que todas las materias las superó en la institución andaluza; luego, Madrid, en lo que respecta a su formación universitaria, muy poco o nada tiene que decir. Quien sí se debió licenciar en la capital de España fue su hermana María del Pino. ¿Por qué se produjo el equívoco (por denominarlo de una manera suave) de la licenciatura madrileña de nuestra autora? ¿Quiénes lo promovieron, tergiversando algo o callando mucho? ¿Por qué no se aclaró en su momento la situación? ¿Qué pasó en la vida de María del Jesús Suárez López, conocida en su familia con el nombre de Mireya, aficionada a la literatura (al menos entre 1921 y 1924, cuando se hizo llamar Hilda Zudán —¿son la misma persona?—), para que, con 41 años, tuviera que reclamar el título de una carrera acabada con veinticuatro, documento que, lo adelanto ya, no recibiría hasta diez años después, en 1951? ¿Nadie supo absolutamente nada de esto? ¿Ni sus hermanas? ¿Ni su tío Cesáreo, que falleció en 1959 y con quien, según nos cuenta el cronista oficial de Telde, Antonio M.ª González Padrón, compartía «estrechos lazos familiares, intereses intelectuales y culturales», pues ella tenía en gran aprecio y alta estima «a quien fuera su maestro»? ¿Nadie? Conforme se ahonda más en el misterio Hilda Zudán, las preguntas se multiplican y la demanda de respuestas se vuelve acuciante. Se mire por donde se mire, todo resulta extraño, tan desconcertante…
[1]. En un pueblo chico y donde hay, en consecuencia, escasos literatos, no parece razonable que, ante puntuales eventos culturales, cada uno fuera por su lado. Si el censo de Telde, en la década comprendida entre 1920 y 1930, ascendía grosso modo a unas quince mil personas, ¿cuánta población correspondía a los núcleos “intelectuales” de los barrios de San Juan y San Francisco —o, ya puestos, también San Gregorio (o Llanos de Jaraquemada)—? ¿Y cuántos de los que habitaban en esos lugares sabían leer y escribir, o atesoraban un bagaje formativo suficiente como para participar de manera activa en convocatorias de índole científica, literaria, etc.?
[2]. Menos a Hilda Zudán. No he dado con ninguna composición dedicada a esta escritora. Fernando ofreció piezas a Montiano, Saulo y Julián; Luis, a Montiano; Patricio, a Luis y Montiano; Julián, a Fernando y Saulo; Montiano, a Patricio, Fernando, Saulo y Luis; Saulo, a Montiano, Fernando y Julián; pero nadie —no ha sido poco lo consultado— tiene presente a la paisana. ¿Es significativo este detalle? Quizás. Pregunto: ¿Alguien que afirma tener una licenciatura en Filosofía y Letras obtenida en 1925 o 1926, que ha publicado un libro sobre un asunto circunscrito a la historia de la literatura —en el que no ha dudado en expresar su amor por Gran Canaria y por Telde— y que ha podido vivir un momento tan esplendoroso en lo cultural como fue la Segunda República (1931-1936), realmente no tenía un sitio en los afectos o intereses creativos e intelectuales del grupo lírico masculino apuntado dentro del estrecho espacio geográfico de Telde? ¿Ni siquiera en el seno de las dos sociedades que había en la ciudad durante esos años (Instrucción y Recreo La Unión y el Centro Obrero, luego llamado La Fraternidad, donde tuvo mucho peso su tío Cesáreo Suárez Sánchez) hubo un hueco para esta mujer (si no permanente —sus miembros lo componían solo hombres—, al menos eventual, puntual, circunstancial)? ¿Tampoco en las veladas benéficas que organizaba la Agrupación Artística de Telde en el Teatro-Circo Electra, que contaban con la participación de escritores locales como Fernando González, Miguel Noble o Montiano Placeres, que era concejal «de los liberales» del ayuntamiento como su padre? ¿Acaso no le habló Sebastián a su vecino y correligionario de las inclinaciones literarias de su hija Mireya?
[3]. La expresión “Escuela Lírica de Telde” induce a pensar en un colectivo donde sus miembros mantienen conexiones estilísticas e ideológicas, como sucede con las generaciones del 98 o 27, v. g.
[4]. En este sentido, reconozco que veo más razonable, más natural, la cohesión que ofrece el Grupo Aparte: un conjunto compuesto por personas cultas, adscritas a las más variadas ramas del conocimiento, que se reunían en casa de Montiano para conversar de lo humano y lo divino; escuchar poesía y música…, en suma, para enriquecerse mutuamente. «El Grupo Aparte tiene un carácter multidisciplinar. Sin unos objetivos preestablecidos, se enmarca en un momento histórico de proliferación de colectivos de este tipo. El individuo busca en el grupo la estimulación intelectual y, a través de él, la influencia social» (Ignacio Morán Rubio, prólogo a Cuatro poetas de Telde, de Juan Vega Yedra, Taller de Prensa Los Picos, 1991). El Grupo Aparte desarrolló sus actividades entre los años veinte y treinta. La Guerra Civil puso fin a esta iniciativa cultural. No consta que nuestra autora participara en estos encuentros. Aunque sin reproducirla en su totalidad, vuelvo nuevamente a la extensa pregunta que formulo en la anterior nota a pie: ¿Alguien que afirma tener…?
[5]. En los entresijos de una esquela paterna que la nombra con el aséptico “María”, aunque entre los suyos se fundamentara ese “Mireya” que no declaré a mi solvente informante agüimense cuando le pregunté y que él se encargó de sacar a relucir: «Por María no la conocen abajo los que tuvieron tratos con su familia, sino por Mireya»; ese Mireya con el que quiso presentarse al mundo filológico en un único libro sin más trascendencia que las pocas atenciones en prensa que recibió.
[6]. En la página 21 de la “biografía incompleta” de Hilda Zudán, Antonio González Padrón sostiene que, «terminada la Guerra Civil el 1 de abril de 1939, sintió nuestra escritora que no quedaba otra salida que marchar definitivamente de la isla en busca de la tan ansiada libertad. Para unos sola y para otros acompañada por un supuesto nuevo amor, hay quien la ha querido ver en el sur de Francia y hasta en Argelia, pero lo que sí podemos afirmar es de su estancia en el Puerto de Barcelona en torno a 1945-46 y su embarque en un buque de bandera italiana que la llevara a Montevideo y Buenos Aires, después de una brevísima estancia en el Puerto de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Una situación anómala en lo que concernía a su documentación le hizo imposible volver a poner los pies en su tan querida Gran Canaria, a la que dedicara su única obra publicada en forma de libro, pero contó con el consuelo de ver de nuevo y por última vez a sus sobrinas y a su hermana, depositaria de tantos secretos zudanianos. A partir de ese momento, ni una carta, ni una llamada telefónica, ni siquiera la noticia más vaga sobre la poetisa teldense».
